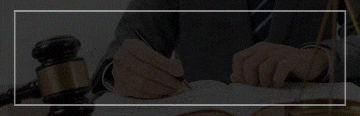Hanglin habló de Villegas
 El domingo nos sorprende en General Villegas, provincia de Buenos Aires. Estamos en el corazón de la pampa húmeda, a pocos kilómetros de Santa Rosa.
El domingo nos sorprende en General Villegas, provincia de Buenos Aires. Estamos en el corazón de la pampa húmeda, a pocos kilómetros de Santa Rosa.
Esta ciudad fue fundada en 1884, cuando acababa de terminar la Campaña del Desierto.
Le dieron nombre en homenaje a Conrado Excelso Villegas, militar uruguayo al que se considera uno de los héroes principales de la guerra al malón y enemigo personal del cacique Pincén, a quien finalmente venció, capturó y remitió a la prisión de Martín García.
En estos parajes se enfrentaron los dos héroes, que en sus años finales fueron leales amigos.
Pincén, que en realidad se llamaba Piseñ o Píncen, con acento en la «í», era un caudillo tehuelche de origen plebeyo. No pertenecía a la nobleza araucana como Namuncurá, Calfucurá, Epumer y otros poderosos de la pampa. Era un indio de lanza, audaz y sin padrinos, que juntó rebeldes de todas las tribus (de cada pueblo un paisano, dice el refrán) haciendo lugar para muchos prófugos, bandidos criollos, refugiados blancos y expulsados de otras naciones indias. Su historia es misteriosa. Pincén decía ser «indio argentino» y se diferenciaba vivamente de los «invasores araucanos», originarios de Chile. Decía haber nacido en Carhué. Otros afirman que su nombre, «Piseñ», significa «nieve» porque ese era el color de su piel. Aseguraban que era puntano y rubio, hijo de una cautiva española o francesa, raptada por los vorogas de Salinas Grandes. Sea quien fuere este hombre, dijo: «Yo voy a hacer mi propia generación».
Y la hizo. Clavó sus toldos, insolente, entre las grandes tolderías de Calfucurá y Mariano Rosas. Fue uno de los caciques más temidos de la guerra de los malones (1820-1880). Hasta que se topó con el «Toro» Villegas.
El entonces coronel Villegas sostenía que no se podía hacer la guerra a la extraordinaria caballería pampa sin contar con una caballada de categoría superior. Y puso manos a la obra: creó una tropilla de caballos reservados para el combate, todos de pelaje blanco. Eran los famosos «blancos de Villegas». Dormían arropados y se los alimentaba mejor que a los pobres milicos. Una madrugada de 1878, en un descuido, Pincén mandó a unos indios audaces que, con el mayor sigilo, le robaron la caballada a Villegas. Este la recuperó en la misma noche. Toda la aventura fue rematada con un escarmiento «de lanza y bola». La vivencia puede leerse como una novela de Salgari (más bien, de Güiraldes o de Zeballos) si salteamos alegremente la orgía de degüellos que acompañaba la victoria de uno u otro bando.
Villegas está representado aquí, en la plaza central del pueblo, por una estatua que lo muestra de pie, con un quepis militar. Es raro, porque dado el personaje podría imaginarse un monumento ecuestre. En las espaldas de Conrado Excelso Villegas (nacido en Uruguay, muerto en París) se ve la cara de un toro. Porque ese era su apodo. Y lo bautizaron los indios, en su particular castellano-pampa: «¡Lindo ese coronel Villegas toro!» Toro era sinónimo de hombre corajudo, y lindo todo lo favorable. El valor universal de esta palabra «lindo» (de histórica usanza pampa y araucana) ha quedado grabado en nuestros genes y hoy lo usamos para todo: linda historia, linda mina, lindo campo, linda casa, loco lindo, linda macana…! Todo es o puede ser «lindo». Casi nunca bonito o hermoso.
Bien. A Villegas le quedó el sobrenombre de «Toro». Curiosamente, murió en París afectado por una dolencia cardíaca que se llama «coer de boeuf» (corazón de buey), muy indicada para un hombre al que se considera lindo y toro.
Todo aquello pasó. Hoy no se ve en el campo más que un horizonte de soja. Poca es la gente de a caballo, y menos aún los que hayan oído el terrorífico «¡Ya, ya, ya!» de los malones indios que representaba el peligro inminente, para los hombres de entonces, de ser pasados a degüello o muertos a lanzazos, ver sus casas incendiadas y sus mujeres robadas por algún cacique.
Nadie recuerda esos tiempos.
El caso es que estamos en Villegas y, porteños acelerados como somos, nos encontramos con un freno abrupto a nuestras manías. Nos hemos sentado en el bar de un hotel, donde somos los únicos parroquianos. Por el ventanal, vemos las calles desiertas y tranquilas. Estacionadas sobre la vereda, algunas poderosas camionetas (bien de campo, con salpicaduras de barro) que la gente ha dejado con la llave puesta. Transcurre el tiempo, y no pasa nada. No se escuchan bocinazos, ni atascamientos, ni insultos. N0 aparecen «trapitos» ni piqueteros, ni policías persiguiendo a los ladrones, ni ladrones persiguiendo a los pobres ciudadanos.
Las paredes no están pintarrajeadas. La calle no está sucia. Reina la calma.
Para los porteños, es difícil soportar esta paz.
En la esquina aparece un señor de pelo blanco, en bicicleta. Dobla la curva y avanza pedaleando en cámara lenta. No tiene apuro. Nosotros miramos el reloj, apuramos al mozo con una seña, charlamos un par de tonterías, revisamos inútilmente la servilleta y luego alzamos la mirada: el señor de pelo blanco todavía está ahí, pedaleando lentamente, por la mitad de la cuadra.
Todo porteño vive su existencia de neurótico repitiendo la siguiente frase: «¡No llego, no llego, no llego!». Porque tiene dos o tres empleos y debe atravesar la ciudad y su conurbano en medio de atascamientos y accidentes, rodeado de cien mil personas que se dedican a complicarle la vida. El colectivo, el subte, el estacionamiento, la travesía desde Constitución hasta Tigre o hasta Liniers…Todo es imposible, se hace lentísimo, y el reloj vuela.
En cambio, en Villegas, el reloj no avanza. El tiempo está detenido en un silencio majestuoso.
En la plaza se ven unas lindas fuentes circulares, árboles de antigüedad venerable (entre ombúes, eucaliptus y sauces)…y alrededor de la plaza, ni un solo edificio en torre. Sólo casas bajas, bonitas casas de pueblo, en un entorno elegante y sereno. La iglesia, callada y fría, está sola. No hay un solo vecino paseando por la plaza. Silencio. Es domingo, hora de la siesta.
Por algún motivo, los porteños hemos decretado que «ruido» significa «diversión» y por eso afirmamos que Fulano «está en el ruido de la noche», suponiendo que es una persona que lo pasa muy bien. Pero nosotros -ya se sabe- somos especialistas en pasarlo mal.
Por eso, aquí estamos, relatando el paisaje de Villegas como si fuera el de Mykonos, Lago di Garda o Versalles. Es el otro país, el verdadero, el que tenemos a espaldas de la histérica Buenos Aires